Este artículo ha sido elaborado para la sección La Biblioteca de Tombuctú del programa de radio Tras las Huellas del Tiempo. Puede escuchar el podcast aquí:
Punt, Pwnt, Pwenet o Pwene es el nombre egipcio que recibe una tierra, aún hoy no identificada pero seguramente africana, que era conocida en el país de los faraones por su abundancia en oro, plantas aromáticas, marfil, ébano y esclavos. Muchos estudiosos han sugerido que, tanto por los productos ofrecidos como por su posible ubicación, las referencias egipcias a Punt sean los testimonios escritos más antiguos que tenemos sobre el Cuerno de África.
El debate sobre a qué región actual se corresponde la antigua Punt sigue provocando un intenso debate entre los especialistas, ya que no existen evidencias arqueológicas o documentales de la presunta cultura puntita más allá de los registros egipcios.
Las primeras referencias egipcias a Punt datan de la quinta Dinastía, cuando gobernaba el faraón Sahure. También existe una narración egipcia, datada en la época del Imperio Medio, llamada el Cuento del Náufrago, en la que se relata cómo un tripulante de un navío naufraga en una isla mágica localizada en el Mar Rojo, encontrándose con una serpiente que se hace llamar la Señora de Punt. Cuando finalmente es rescatado, la serpiente le regala productos típicamente puntitas.
La expedición de Hatshepsut
Sin embargo, la referencia más célebre a Punt la encontramos en los relieves del templo mortuorio de la reina Hatshepsut (1473 – 1458 a.C.) en Deir el-Bahari. Junto a la información escrita, ciertamente importante, estos relieves destacan porque, además, podemos contemplar los barcos empleados en la expedición y los productos que se trajeron a Egipto.

Relieve del Templo de Deir el-Bahari con la expedición a Punt. Fuente: www.ethiopianhistory.com
La expedición comenzó con un recorrido terrestre desde el valle del Nilo hasta el puerto de Sww (Mersa Gawasis), donde empieza el viaje en barco hacia el sur. Una vez que llegan a Punt, los expedicionarios son recibidos por el jefe puntita Parahu y su mujer Atiya, los dos únicos nativos de quienes se nos da los nombres. Además de adquirir oro, ébano y mirra a cambio de cerveza, vino, pan y carne, los egipcios también se llevaron plantas enteras de mirra para trasplantar en los jardines situados frente al templo de Deir el-Bahari, junto con ganado, babuinos, monos o pieles de leopardo.
Es especialmente importante la imagen del país de Punt que aparece en los relieves de Deir el-Bahari. El elemento dominante de la escena es el desierto, situado en el interior, quizá no demasiado lejos del poblado representado, que se haya ubicado en una zona más fértil a juzgar por los árboles y animales representados. También se aprecian grandes cantidades de reses, lo que nos indica el carácter eminentemente ganadero de este pueblo. Las viviendas de los puntitas eran cabañas con forma de horno, presumiblemente hechas de mimbre, que estaban separadas del suelo por pilotes, quizá para guarecer el ganado ahí o para protegerse de las fieras, o bien por hallarse en una zona pantanosa. Se podía acceder a las viviendas a través de escaleras.
Posteriormente se seguirán realizando transacciones comerciales entre Egipto y Punt, si bien ninguna la tengamos tan bien documentada como la de Hatshepsut. El último testimonio egipcio de una expedición a Punt data del reinado de Ramsés III, tras cuyo reinado cesan las relaciones entre ambas tierras por el comienzo de la decadencia egipcia.
La ubicación de Punt: ¿un misterio irresoluble?
Pero… ¿dónde estaba Punt? Una de las pocas certezas que tenemos es que Punt era accesible sólo por barco. Descartado el Mediterráneo, en cuyas orillas no se produce ninguno de los productos citados por las crónicas egipcias, desde Egipto sólo hay dos vías navegables que nos permitieran acercarnos a áreas donde abunden el marfil, el ébano o los babuinos: el Mar Rojo y el río Nilo.
Tras descartar también el Sur de Arabia (1) -allí no hay ébano ni marfil-, la ubicación africana de Punt es la más plausible. No se puede descartar la idea de que Punt sea, más que un lugar en concreto, el nombre que daban los egipcios a cualquier territorio que les proveyera de los productos considerados tradicionalmente “puntitas”.
Hasta hace poco, se creía que Punt se encontraba en la costa del norte somalí (2), teoría ahora desechada. El reciente análisis genético de los babuinos momificados procedentes de Punt nos confirma no sólo su origen africano, sino que estarían relacionados con poblaciones actuales de simios de las actuales Eritrea y Etiopía.
La ubicación más posible de Punt sería, pues, la costa eritrea desde, aproximadamente, el golfo de Tadjoura hasta las cercanías meridionales de la ciudad de Port Sudan (3), una región desértica pero desde la que se puede acceder con facilidad a los bienes listados por los registros egipcios. En cualquier caso, sigue sin ser un emplazamiento aceptado por todos los estudiosos.
No podemos terminar de hablar de las posibles ubicaciones de Punt sin mencionar, al menos, la teoría del profesor Fattovich, que es la única que aporta evidencias arqueológicas. Él ha excavado en diferentes puntos de la región del delta del río Gash (4), cercana a los montes Kassala, en la zona fronteriza entre Sudán y Eritrea, sacando a la luz restos de una cultura sedentaria de entre el tercer y segundo mileno antes de Cristo que mantuvo estrechos lazos comerciales con Egipto. Aunque la posibilidad de identificar a la cultura del Gash con Punt sea tentadora, es complicado relacionar su emplazamiento con los relatos de los viajes egipcios, ya que éstos normalmente accedían a Punt a través del Mar Rojo, mientras que la región del Gash es solamente accesible remontando el Nilo.
Para concluir, cabe preguntarse si alguna vez encontraremos esta mítica tierra o si no será más bien el nombre genérico que los egipcios le daban al África Subsahariana. Quizá en el futuro lo sepamos…

























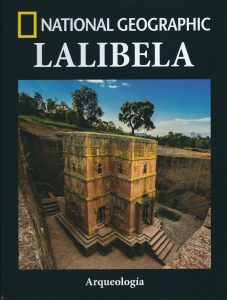

 https://orcid.org/0000-0003-2855-3195
https://orcid.org/0000-0003-2855-3195
Comentarios recientes